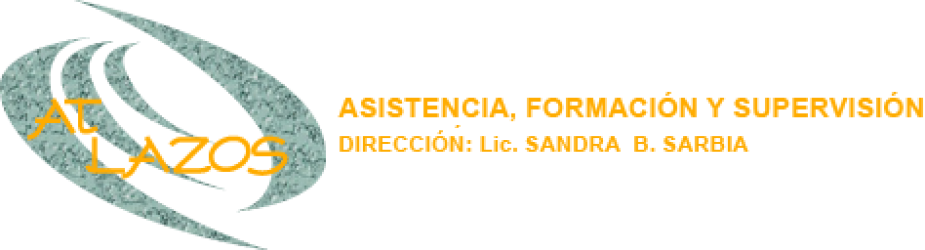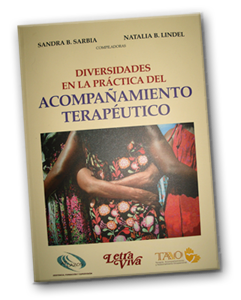Autora: María Nahmod
…Este trabajo fue presentado en la jornada de Acompañamiento Terapéutico «Acerca de la práctica» organizada por At Lazos y realizada en la Universidad J. F. Kennedy en abril de 2003.
Dice Lacan: “El único método correcto cada vez que buscamos la significación de una palabra, consiste en catalogar la suma de sus empleos. Si quieren conocer la significación de la palabra mano, deben hacer el catálogo de sus empleos y no sólo cuando representa el órgano de la mano, sino también cuando figura en mano de obra, mano dura, mano muerta, etc. Es con esto que nos enfrentamos.”[1]
Así es que, me gustaría empezar estas consideraciones con definir el concepto de Acompañante terapéutico.
Según el diccionario de la lengua española, acompañar es:
“estar en compañía de otros; gente que acompaña”; “comparsa: persona que sale a escena y no habla”, “composición que se toca o canta para acompañar la melodía principal.”
En cuanto a lo “terapéutico”, es un calificativo que llega a nosotros por la vía de la transferencia, y en tanto tal, la presencia del acompañante puede ser pensado como “terapéutico” en la medida tal como Freud dice en Psicología de las masas “(…) en la vida anímica del individuo, el otro cuenta con total regularidad como modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo”.
Podemos decir entonces, teniendo en cuenta estos conceptos que el acompañante terapéutico es aquel que sale a escena con el paciente, dejando hablar y actuar al sujeto. Por otra parte, es quien acompaña la “melodía principal”, es decir, podríamos definir a esta melodía como la dirección de la cura que en un tratamiento lleva a cabo el analista y es entonces, en relación a las indicaciones del terapeuta que actúa el A. T.
¿Por qué un analista decide su inclusión?
El acompañamiento terapéutico se implementa en casos o situaciones en que la escena del consultorio no resulta suficiente, por eso el acompañante es un agente que facilita la continuidad de un proceso terapéutico, que va mas allá de los limites del consultorio. A diferencia del terapeuta, donde su tarea consiste en valerse de su palabra, la especificidad de la tarea de acompañamiento es la frecuencia y la continuidad en la vida cotidiana del paciente, en su ámbito, en contacto con la familia, etc. Esto implica que el acompañante esta expuesto permanentemente durante varias horas a una multitud de estímulos y transferencias que hacen a su función y a los que deberá responder con un decir, un no decir o un hacer y cuando se piensa en esto, se piensa en la puesta en juego del cuerpo con su presencia.
El acompañante aparecerá entonces sosteniendo con su presencia situaciones, produciendo cortes, ordenando la urgencia que muchas veces no nos ofrece el tiempo necesario para prepararnos.
Existen encuentros entre el terapeuta y el acompañante, donde se comenta y trabajan situaciones, y es en este marco donde el terapeuta traza las líneas a seguir y el modo de responder, teniendo en cuenta las variables del tratamiento. Es el terapeuta quien dirige la cura, el que elabora la estrategia, dentro de lo cual adquiere sentido y tiene su espacio el trabajo que realiza el acompañante. Gabriel Pulice y Gustavo Rossi plantean: “…el A.T. se ubica en un espacio de borde, con una práctica que implica una gran plasticidad, y también un rasgo de ambigüedad insoslayable. …es necesario intentar precisar la estrategia en la cual inscribimos su práctica, y en la cual será fundamental, además, la precisión clínica con que un terapeuta indique un A.T. … y no a ubicarlo como un recurso comodín…”.
A continuación intentaré abordar en un recorte clínico mi experiencia como acompañante terapéutico. Elegí este caso, ya que tuvo como particularidad la inclusión del acompañante en el tratamiento de un paciente que no presentaba una crisis o emergencia a la manera de una descompensación, sino que lo notaban muy “aislado”, “solitario”, y “sin familia que lo visite”. Por otro lado elegí este caso, ya que luego del trabajo con este paciente me ofrecen pertenecer al gabinete como psicóloga en su staff permanente.
Algo de historia de Joaquín
Joaquín de 18 años, vive en el hogar – escuela, ya desde hace mucho tiempo, es un joven que no molesta, no tiene amigos y habla poco. Su figura era desarreglada y desprolijo. Se decidió el ingreso al hogar luego de pasar por varias internaciones en un hospital.
A los tres años de vida, sus padres se separan y la madre decide llevárselo a Paraguay con el consentimiento de su padre. La misma luego de un tiempo, vuelve a la Argentina sola, dejando la crianza de Joaquín en manos de los abuelos. Cuando estos mueren, desde Paraguay se tramita el envió del niño para que viva con su madre en la Argentina. Con ella vive un tiempo hasta que es internado por tener una crisis (alucinaciones auditivas y delirios místicos). Una vez compensado el episodio es entregado a su madre y se trabaja para intentar restablecer los vínculos entre ellos. La madre se desentiende de Joaquín, lo que determinó el ingreso al hogar. Ésta venía a verlo una vez cada tanto, aduciendo no tener medios económicos para sostenerlo en su casa.
A través del Juzgado, se localiza al padre, quien por tener una mezcla de culpa y miedo por la intervención judicial visita a su hijo por primera vez desde sus 3 años. Estos datos fueron aportados por su psicólogo quien piensa la inclusión del acompañamiento en ese momento por las características inhibitorias de Joaquín y la reciente aparición el padre.
Algunos comentarios de sus docentes: “Antes andaba todo el tiempo mirando el piso” “caminaba prácticamente encorvado” “no se conectaba con nadie” “era imposible que se ensucie las manos”. Recuerda que para fin de año en una actividad que realizó con los chicos, donde deberían pedir deseos, Joaquín pidió: “Ropa, un vaso limpio (solo para él) y salir a pasear o al shopping”.
Según su psicólogo, “Joaquín es un chico que siempre está pendiente de quien entra y quien sale del colegio” “se para adelante de la puerta para ver quien se va”. “Tiene risas inmotivadas, tratamos de que le ponga algún sentido”.
Mis función con Joaquín fue variando a lo largo del proceso de acompañamiento, y en un comienzo eran:
Acompañarlo a que se integre a los distintos grupos o talleres.
Que pueda crear algún lazo con el otro.
Incentivarlo a que comience a desplegar algo de sus intereses o deseos.
Primer momento: El encuentro con Joaquín.
Es él quien me espera enfrente de la puerta, mirando por la mirilla, me pregunta quien soy y a que vengo. Sale corriendo. Aún yo no sabia quién era. La maestra me ofrece que me siente a su lado. Me presento también al resto de los compañeros diciendo que soy acompañante terapéutica y que lo iba a acompañar a Joaquín. Joaquín sabía de esto, “porque se lo había escuchado al psicólogo”. Mi inclusión en el aula empieza a generar una diferencia entre él y los otros, ya que surge la pregunta y el reclamo por parte de sus compañeros: “yo también quiero alguien que me acompañe”.
Primera apuesta del A.T., para que se despliegue algo de su interés
Joaquín me sorprende: En una de sus horas libres le digo que piense que le gustaría hacer, por lo que me pide “ir a caminar”. A partir de este pedido, es él quien tiene que tramitar el permiso para poder salir, y quien me indica a donde ir y como volver.
En este momento, Joaquín tiene cientos de rituales que no puede dejar de hacer, caminar por los bordes de las calles, pasar por detrás de los monumentos, o saludar a todo el que entra o sale. Estereotipias que fueron desapareciendo a lo largo del acompañamiento. Alguna de las maneras de intervenir sobre esto fue a través del chiste, por ej. le decía: “no me hagas caminar tanto … “ “por allí yo no paso”. Me pregunto: ¿Qué son estos bordes que él no puede dejar de recorrer?, ¿Cómo pensar el pedido de salida?; ¿Qué repercusión tiene para Joaquín, tener un A.T solo para él?.
En una reunión con su psicólogo, se muestra sorprendido porque se había enterado que Joaquín pidió salir. Dice. “Antes ni se le pasaba por la cabeza que él podría salir”. “Esto lo angustiaba mucho”. El analista piensa que el encuentro con su padre y la inclusión de un A.T., hizo que Joaquín pueda imaginarse que también él puede salir del hogar.
Las salidas: El salir de paseo se hace una rutina que pide hacer. Al principio, salía desprolijo, con el pelo despeinado y desarreglado. En ello intervenía, jugando con el espejo, decía: “nos tenemos que arreglar para salir”. Lo que lo llevaba a preocuparse por su pelo, y querer averiguar “cuanto cuesta ir al peluquero”.
En estos paseos charlamos sobre su padre, que va hacer con el dinero que le dejó, etc. En un comienzo no sabía dónde quería ir, solo caminábamos; para luego pasar a mirar vidrieras, ver precios y calcular que alcanzaba comprar con el dinero que tenía en su poder.
Es llamativo que Joaquín saludara a todos los que pasaban a su lado, y con cada uno fabulaba de donde lo conocía, quien era, hasta pedirle el teléfono, explicando que lo hace “por que somos amigos”. ¿Qué le significará dejar de mirar por la mirilla de la puerta, para ser él quien pueda salir?.
Un lugar para Joaquín: Joaquín sabía cuales eran los días y horarios que yo iba, y preguntaba cuando me retrasaba “si algo me había pasado”. Se interesa por presentarme a todos sus compañeros como su “acompañante”, y los demás también me reconocía como tal. Esto generó que muchas veces se acerquen compañeros de Joaquín para preguntarme cosas en referencia a él, a lo que intervenía convocándolo a Joaquín a responder.
Paulatinamente, Joaquín fue cambiando su participación en los talleres, se sienta adelante, logra terminar los trabajos en tiempo y forma, comprende las consignas y ayuda al resto a continuar. Su maestra se pone contenta ya que es la primera vez que puede ensuciarse las manos con engrudo. Por lo que le pone una nota al padre, felicitándolo por el trabajo que está haciendo su hijo.
Hay alguien que lo espera a su llegada: En ocasiones Joaquín llegaba tarde y soy yo quien lo estaba esperando, mostrándome preocupada por su retraso. Esto generó su apuro en determinados momentos ya que “alguien lo estaba esperando”.
Se amplían mi función: Trabajar acerca de la comunicación entre Joaquín y su padre.
Trabajar sobre su higiene personal
Las pertenencias de Joaquín: El padre le trae regalos, como: plata, ropa, zapatillas. Joaquín aún no sabe que hacer con ello. En esta institución, todo se comparte, intento intervenir marcándole la diferencia entre lo propio y lo ajeno y la posibilidad de que pueda empezar a defender sus cosas. Tendrá que decidir entre prestarlo o no.
Joaquín empieza luego de mucha resistencia, a salir a pasear a la casa del padre, cuenta que tiene una hermana, que “él hizo un regalo” y ella “le regaló un dibujo“. Trae historias en relación a su origen, refiere que es Paraguayo, que se acuerda de su abuelo, y que lo quiere ver.
Encopresis, enuresis:
Aparecen quejas en la institución por el comportamiento de Joaquín, manifiestan que si bien “ya se puede hablar con él”, “ahora se está ensuciando, no controla” “ya es grande para que le pase esto”. Esto genera que todos sepan sobre lo que le pasa y muchos de sus compañeros se burlen. Joaquín no puede registrar cuando esta sucio. Se trabaja en torno a marcarle algo de esto, introduciendo la vergüenza. Cuando pide para ir al baño, me cuenta con lujo de detalle lo que va hacer allí, a lo que intervengo diciendo, “eso no me lo cuentes” “es privado”.
Es de destacar que por el tipo de institución que se trata, se hace difícil diferenciar lo privado de lo público, lo que es de cada uno, de lo que se trata de todos. Allí todo se comparte o se muestra todo para el resto, los problemas, la ropa, sus historias y en esa misma serie, me pregunto ¿por qué no se podría mostrar para el otro algo tan privado como la caca?.
Poco a poco aparece una diferencia entre no poder contener y mancharse, comienza a hablar de la caca con cierto tinte de vergüenza. Cuenta que en el viaje de ida, se tuvo que bajar para ir al baño, dice: “imagináte, tenía que ir al baño estaba todo sucio y pasaba mucho trafico”. Ahora es él el que pide bañarse o cambiarse.
El juego de cartas: Hago un intento de desplazarme para que otro ocupe mi lugar, intervengo en la integración con otros compañeros a través del juego. A Javier le gusta mirar como juegan a las cartas, le propongo participar. Los amigos los cargan por que dicen que no sabe jugar, él no dice nada al respecto, pero es quien gana. Mi participación es llevando el puntaje del juego e indicando el ganador.
La despedida: Luego haber pasado casi 9 meses, se resuelve que era tiempo de terminar en virtud de los cambios que había hecho Joaquín. Al saber esto se interesa por saber si iba a volver, si iba a acompañar a otros chicos y con insistencia me pide que le diga cuando será el último día que vengo. Entre los dos ubicamos en un calendario la fecha que será nuestro último encuentro y le pido que piense que tiene ganas de hacer en ese último mes.
Durante el último mes trabajamos con Iván (otro compañero) y su A.T. jugando a las cartas. Jugábamos en pareja “a la casita robada”. A partir de allí comenzaron a surgir chistes en torno a la “casita de cada uno”, “al robo”, “adonde dormir esta noche”, etc. Fue interesante ver como Joaquín se las arreglaba para elegir cual carta perder o llevarse, para no quedarse “sin su casita”. Durante ese tiempo propiciamos la participación de dos compañeros más que suplantasen nuestro lugar en el juego.
El último día: Estaba al tanto de esto, quería por ello que el padre me pueda conocer, a lo que intervengo diciendo que arregle un encuentro. Por otro lado, Joaquín le pide a Iván jugar a las cartas pero en la plaza y también quiere comprar un desodorante con su plata, para que cuando venga su padre pueda estar limpio. Fue interesante ver como era Joaquín quien ayudaba a cruzar la calle a Iván, o lo esperaba al caminar, y así de a poco fui desplazándome para dejarle lugar a un nuevo amigo. Antes de retirarme, insiste en que le interesaría saber si voy a trabajar con otros chicos. Luego me despide.
Bibliografía utilizada:
G. Pulice – G. Rossi: (1994) Acompañamiento Terapéutico, Ed. Xavier Bóveda, Bs. As.
Gabriel Pulice – Gustavo Rossi, (AA.VV) Primer congreso de Acompañamiento terapéutico
Jacobson: Diccionario de la Lengua española
Sigmund Freud. (1921): “Psicología de las masas y análisis del Yo”, en Obras completas, Ed. Amorrortu Editores, Bs. As. Argentina.
J. Lacan: “Función creadora de la palabra”, clase 19, 16 de junio de 1954, Seminario I
.
[1] J. Lacan: Función creadora de la palabra, clase 19, 16 de junio de 1954, Seminario I